
Prisionero del nido
Como pequeña contribución para el Día de los Buitres, y ante las preocupantes amenazas que se avecinan, el Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo publica el relato “Prisionero del nido”.
Félix Rodríguez de la Fuente hablaba de “Prisioneros del bosque”. Así tituló uno de los programas más famosos, premiados y comentados de la inolvidable serie televisiva “El Hombre y la Tierra”.
Pero él, el hijo del buitre, no era prisionero del bosque, de ese sabinar seco que cubría el horizonte y siempre estaba verde. Él era prisionero del nido, de su propio nido. No podía salir de allí. En ese nido había tenido que soportar fuertes tormentas, granizadas, lluvias que esta temporada resultaron interminables, fríos prolongados e intensos, noches heladas, el azote del viento que a veces parecía querer tirarlo, días de mucho calor, las molestias de los grandes cuervos, los pillajes de las grajillas o incluso del alimoche, los pequeños y numerosos parásitos, penurias y sed y hambre...
Él era un ser predecible, algo poco frecuente entre los animales salvajes. A cualquier hora del día, con cualquier condición meteorológica, tenía que encontrarse allí, colgado del vacío. Desde ese hogar austero y hermoso, era capaz de contemplar, con su vista varias veces más potente que la nuestra, un paisaje increíble, un mundo salvaje, alejado de muchas locuras de los hombres. Seguramente también disfrutaba de ello, a su manera, cuando se lo permitía el hambre, la compañera casi inseparable de su especie. En el maravilloso documental español “Guadalquivir”, se dice que los buitres leonados son las aves “con voto de hambre”. Y él, durante más de cuatro meses que llevaba en su nido, había tenido muchas ocasiones para comprobar lo que esto significaba...
El invierno pasado, su madre había puesto un huevo, un solo huevo, en aquel nido al descubierto, en un pequeño saliente del precipicio brutal. Los grandes buitres son los vertebrados europeos que se reproducen más despacio. Otros nidos, de su misma especie, están más protegidos, pero el suyo no. Durante casi dos meses, sus padres habían estado incubando aquel huevo, a veces incluso cubiertos parcialmente por la nieve. En un día frío, se produjo el milagro portentoso de la eclosión; de aquel huevo terminó surgiendo una extraña criatura desnuda e indefensa, casi deforme; destinada a crecer, desarrollar su plumaje, y cambiar; y a convertirse en un verdadero buitre, si no moría antes en el intento. Sus progenitores lo protegían mucho al principio; habían evitado, una y otra vez, que el astuto cuervo, que puede ser más ágil aún de lo que parece, diera al traste con sus esperanzas; habían resistido ciertas molestias humanas, que cada año hacen fracasar otros muchos nidos, sobre todo en peñas más visitadas que ésta. Ahora, los adultos le dejaban solo muchas horas. Ya era tan grande como ellos, y casi parecía un auténtico buitre. Casi, porque aún no volaba. No había volado nunca.
¿Qué va a ser de un buitre, que es el rey del cielo, si no aprende a volar? En cierto modo, un buitre que no sepa volar es como un hombre que no pueda pensar.
Aquella buitrera era una de las más grandes colonias de Europa, y del mundo conocido; era “la misteriosa y lejana ciudad de los buitres”, como decía Félix, que fue quien propuso convertirla en Refugio de Rapaces, más de 44 años antes. Un Refugio donde ha sido fundamental la labor de los guardas, sobre todo de Hoticiano y ahora de su hijo Jesús Hernando, de WWF; sin olvidar a los demás agentes, también de la Confederación Hidrográfica del Duero y del Parque Natural, y a otras muchas personas que se enamoraron de estos parajes y literalmente les entregaron su vida.
El pollo podía divisar otros nidos, en el lado opuesto de la hoz del Riaza. Mucho más cerca, el hijo del buitre veía a menudo, en su mismo nido, al gorrión chillón, que acudía a coger algo de material para el suyo. Escuchaba siempre el rumor que venía de abajo, del río, donde vivía la nutria, donde crecían chopos y sauces y otros árboles vinculados al agua. En los crepúsculos, oía la llamada profunda del gran duque o búho real, “la voz de la noche”, cargada de misterio. Era testigo del devenir diario de la fauna en las cárcavas. Observaba con atención a los buitres, cuya presencia era permanente en el cielo; ellos siempre estaban allí. Nuestro protagonista admiraba su libertad, su dominio asombroso del aire y del vuelo, sus grandes desplazamientos sin esfuerzo aparente. Incapaz aún de volar, prisionero de su nido, sentía sin embargo la poderosa llamada del viento. De alguna forma sabía, y el viento constante se lo recordaba, que él había nacido para volar, de esa forma magistral que le maravillaba. El panorama del tajo vertical, que se abría bajo él, le devolvía a la realidad. No podía dejar su nido.
Muchas tardes, a lo lejos, el cielo se saturaba de buitres, más aún de lo habitual. Algunos venían de muy lejos, de otras regiones (de casi toda España) o incluso de otros países; habían recorrido distancias enormes, muy superiores a las imaginadas por bastantes hombres, a las que habían servido de base para normativas complicadas y erróneas. Cientos y cientos de buitres (en ocasiones se reunían más de mil), formando coronas y nubes, entrelazando sus órbitas, cubrían por completo el horizonte; componiendo un espectáculo indescriptible, que parecía de otro mundo, de otra época. Con los leonados solía haber algunos buitres negros, todavía más grandes, y más oscuros; varios buitres blancos o alimoches, más pequeños y viajeros; y también cuervos, a veces milanos, grajillas, y otras aves. Acudían al festín, a la carroña depositada en el comedero de buitres que WWF España (antes ADENA) tiene en el Refugio de Montejo. Ya en 1974, Arturo Sarró escribía, en su artículo “Hábitos alimenticios de los buitres” (publicado en la revista “Vida Silvestre”, del antiguo ICONA): “El festín de los carroñeros es uno de los más dramáticos y variados espectáculos que la Naturaleza puede ofrecernos, y todos los que lo han presenciado quedan en cierta forma impresionados, con el deseo intenso e imperioso de revivirlo.”
El hijo del buitre no había presenciado ningún festín, sólo había visto de lejos el cielo oscurecido por centenares de alas enormes. Sus propias alas, que ya medían más de dos metros y medio, estaban por completo emplumadas. No hacía apenas caso de los aviones roqueros; los cuales, según escribió Alfredo López Hernangómez en 2004, volaban “en paralelo sobre las lisas paredes calizas como diminutos duendes alados sumergidos en un paisaje colosal que parece no tener fin”. Aunque compartía su mundo, el pollo miraba al cielo, a lo alto, giraba la cabeza para seguir las órbitas de los buitres libres. Deseaba volar como ellos. Abría sus alas al aire, al viento fuerte que las reclamaba, que agitaba sus largas plumas primarias y estremecía todo su ser. Después, volvían el silencio y la paz, la inmensa y profunda sensación de paz, envuelto en la magia extraña y el misterio encantado de su mundo; de este mundo increíble, de ensueño, donde las grandes rapaces buscaron la paz.
Un día, en junio o julio, dio un salto, el viento potente lo elevó unos decímetros, batió sus grandes alas, y bajó de nuevo. Excitado al máximo, lo hizo otra vez. En apariencia habría podido matarse, pero volvía a caer exactamente sobre su nido, sobre ese reducido saliente del que seguía siendo prisionero. Sin embargo, en su mente de buitre se había despertado un instinto profundo, que le empujaba a repetir el peligroso ejercicio. Cuando saltaba sobre el nido, soñaba un instante que podía volar, que ya era libre, como los buitres que coronaban el cielo. Sólo duraba un momento. Cada vez con más fuerza, sentía que debía hacerlo. Mas seguía siendo incapaz de dejar ese nido, sujeto a las inclemencias del tiempo, en el que había transcurrido toda su vida. Y no conocía más paisajes que el mundo natural, siempre cambiante, de sobrecogedora belleza salvaje, que podía contemplar desde allí. Era “la tierra de los matices”, como escribió el Dr. Pedro Rodríguez Panizo.
Llovía mucho menos que antes. Cada día, el Sol iluminaba un mundo maravilloso, lejano, perdido; una tierra casi sin intervención humana aparente; por eso resultaba grandiosa. De alguna forma, posiblemente los buitres eran sensibles a la inmensa y profunda belleza de su ambiente duro y fuerte, solitario y hostil, salvaje y mágico. Lo más lleno de magia eran los extraordinarios crepúsculos. El extraño lamento del chotacabras, formando parte de la sinfonía vespertina (junto a los ladridos de los corzos, los gritos de las chovas y otros pájaros, el ulular del gran duque...), solía anunciar la llegada de la noche, que ahora era más corta. Se supone que los grandes buitres no vuelan de noche, aunque algunos lo hacen a veces. Es frecuente leer que, por las mañanas, las rapaces carroñeras esperan a que el Sol ayude a formar las térmicas, las corrientes ascendentes de aire caliente, que emplean las aves planeadoras para remontarse. Los buitres, que no han leído los múltiples tratados que describen su vida, no se han enterado de que deben esperar, y a menudo no lo hacen; pueden salir antes que el propio Sol, muchas veces (aunque no siempre) en cuanto empieza a haber algo de luz. Y eso mismo solían hacer, ahora que ya era verano, algunos pollos que ya volaban, de otros nidos, que con frecuencia no volvían hasta la tarde, por lo que era más fácil verlos allí (en sus nidos) al atardecer que durante la mañana.
Nuestro protagonista no tenía ningún otro nido junto al suyo. Sin embargo, en un cortado cercano, al otro lado del Riaza, había dos pollos en sendos nidos muy próximos, en la misma cornisa; obviamente de padres distintos, pero habían nacido en fechas parecidas y necesariamente habían tenido que permanecer muy cerca durante meses. Ahora, ambos ya podían volar; pero seguían siendo amigos, solían ir juntos, habían aprendido a bajar a los festines y también solían hacerlo ambos a la vez.
Aunque otros pollos ya volaran, el nuestro no. No debería tener prisa, los buitres tienen tanta paciencia que suelen desesperar a muchas personas que los estudian, o que quieren filmar sus tremendos festines. Pero él también quería volar, estaba perdido si no lo conseguía. Sabía que iba a llegar su momento de levantarse en el cielo; su ocasión de aprender a dominar esas técnicas de vuelo, como pocas aves lo pueden hacer; y convertirse así en un rey, en un auténtico buitre. Si lo lograba, pues algunos pollos morían en el intento.
¿Qué diría John Alec Baker, el autor del extraordinario libro “El peregrino”, traducido a bastantes idiomas, que describió de una manera sublime las técnicas para volar del halcón peregrino y de otras muchas aves, si hubiera visto el vuelo de un buitre, que es tan diferente?
En realidad, a pesar de ser tan joven, el hijo del buitre ya era un superviviente; pues cientos de nidos fracasan cada año, con huevo o con pollo. Cuando esto sucede, los dos adultos a menudo permanecen mucho tiempo juntos en su nido, durante semanas o meses, sin hacer en apariencia nada especial, como si estuvieran llorando ambos la pérdida de su descendencia ese año. Lo mismo ocurre con el alimoche (el buitre blanco), o con la cigüeña blanca, por ejemplo. De forma que, en determinadas épocas, la presencia de la pareja de adultos en un nido, durante largo rato, sin que sea visible el pollo, es un síntoma de posible fracaso en la cría, aunque no siempre.
En las hoces del Riaza, aunque los primeros pollos (los que salen adelante) suelen volar en junio, y una gran parte lo hace en julio, los últimos suelen despegar en agosto o incluso en septiembre.
El hijo del buitre, aunque no era primerizo, tampoco era de los más retrasados. Un día, entre julio y agosto, los vuelos en remolino de los buitres libres presagiaron la tormenta que en efecto hubo, con lluvia y truenos, al comenzar la tarde. (Estos vuelos colectivos presagiando tormenta, conocidos por personas del campo, no figuran en distintos libros sobre la especie). Después, el cielo seguía nublado, y las siluetas de las grandes rapaces destacaban en las nubes grises. Volaban sin térmicas, aprovechando las corrientes del aire de una forma asombrosa.
El viento salvaje volvió a soplar muy fuerte, y el hijo del buitre ya no pudo resistir más su llamada. Abriendo las alas, saltó del nido, esta vez de verdad. El viento potente lo elevó en vertical, muy alto, por primera vez.
Giuseppe Zanini escribió en 1968, de una rapaz a la que devolvió la libertad: “¿Quién puede decir cómo latía su pobre corazón salvaje (...)?” Y añadió: “No olvidaré jamás cómo brillaban, en un momento fugaz, sus ojos enigmáticos y fieros”.
Emocionado, inseguro, ebrio de felicidad, excitado como nunca lo había estado antes, el hijo del buitre vibró varias veces, bamboleándose, estremeciendo su cuerpo y sus alas, pero siguió subiendo. Jamás había tenido semejante perspectiva de su mundo.
Había comenzado a transformarse en una criatura diferente. Estaba hecho para eso, para aprender a volar como los buitres, de una forma que pocas aves dominan. Ya no era un prisionero; pero siempre recordaría su nido y el precioso lugar donde creció, el único paisaje que hasta entonces había conocido. Si conseguía sobrevivir, lo que no era fácil, le aguardaba, para buena parte de su vida que podía ser larguísima, una increíble y enorme libertad, algo muy distinto de su etapa anterior. Con una capacidad de desplazamiento extraordinaria, prácticamente sin enemigos naturales... Nació para ser un buitre.
Aún no dominaba, en absoluto, aquel viento brutal que lo había elevado, como si fuera una cometa, haciendo que su primer vuelo resultara bien diferente del descenso planeado que realizan otros pollos de su especie cuando saltan del nido por primera vez. Él no sabía qué hacer, ni cómo bajar; pero un instinto ancestral se estaba despertando en lo más profundo de su ser. Comenzó a maniobrar, a una altura tan grande como la que tantas veces había soñado. Algo hizo mal y descendió de forma vertiginosa, gritando de terror; sus voces retumbaron en el cañón. Pero extendió nuevamente las alas y se puso a planear; avanzando de forma muy lenta, enormemente lenta e insegura, como lo hacen muchas veces los buitres principiantes. Iba perdiendo altura. Tenía mucho miedo, y sin embargo era inmensamente feliz. De alguna forma, estaba volando. Su vista portentosa le revelaba pequeños detalles de todo lo que tenía bajo él. Contemplaba también, cerca de su nido, el alto páramo, pedregoso y llano, donde habitaba un fantasma, la alondra ricotí, entre otras criaturas capaces de soportar esas condiciones tan extremas. Veía un mundo más variado aún de lo que nunca imaginó; con barrancos y planicies, encinares y estepas, sabinares y quejigares, regueros y cultivos, algunos pueblos lejanos...
Los buitres, que dominan como muy pocas aves las técnicas del vuelo a vela, que desafían al viento, que son capaces de mantenerse en el aire en condiciones adversas (y con lluvia, y en ocasiones prácticamente sin luz, e incluso alguna vez en plena tormenta de granizo, aunque muchos escritos aseguran que no pueden, pero ellos no los han leído), a menudo tardan unos dos largos meses (los que sobreviven), desde que saltan del nido por primera vez, en aprender a volar bien. Y una de las cosas que más les cuesta es, precisamente, aprender a aterrizar.
Nuestro protagonista, que ya iba a poca altura, no sabía cómo posarse, y menos en un cortado. Había visto muchas veces cómo lo hacen los buitres adultos: bajando (a menos altura que el saliente o la repisa) para luego subir, frenando en esa subida, y sacando entonces las patas (el “tren de aterrizaje”); aunque si el terreno es llano, pueden usar las alas para frenar de otra forma. Pero él nunca se había fijado lo suficiente. Así que tomó tierra, en una ladera, de la única forma que se le ocurrió; es decir, dándose un batacazo. (Hacia julio, en esas gargantas, si vemos un buitre que se posa así, casi con seguridad es un pollo, un joven aprendiendo a aterrizar.)
Había sobrevivido a su primer vuelo, pero ahora era vulnerable en el lugar donde estaba. De una forma genética, instintiva, supo que debía subir, andando; y eso hizo, casi corriendo, cuesta arriba, parándose a veces. Así consiguió llegar por tierra a un sitio elevado. Pudo reconocer, desde fuera, su propio nido; en realidad, el mínimo saliente del cortado vertical, blanqueado por las deyecciones, donde estaba su nido, ya prácticamente sin palos después de todos sus ejercicios. Estaba muy lejos, al otro lado del cañón; pero él era una gran rapaz y podía verlo, lo distinguía perfectamente de cualquier otro nido. Quiso volver, aunque ya como un auténtico buitre, no como un prisionero. Pero su plumaje, nuevo y perfecto, lo delataba como el principiante que era.
Aún le faltaba mucho por aprender, y le iba la vida en ello. No sabía despegar, ni menos aterrizar, ni maniobrar en el aire, ni buscar comida. Era confiado, atrevido e inexperto, como casi todos los jóvenes de su especie. Muchos pasan grandes apuros, y no pocos mueren, en esta difícil etapa de su vida; la época en la que deben aprender a volar, a localizar las carroñas, a competir en los festines; a transformarse en buitres.
Después de unas horas, desde el sitio elevado en el que estaba, el hijo del buitre abrió sus alas enormes y se lanzó de nuevo al viento, mientras latía con fuerza “su pobre corazón salvaje”. Poco a poco, mientras practicaba ayudado por su instinto, iba aprendiendo a flotar en el aire, a desplazarse, a girar... Cada vez tenía más confianza. Y descubría que así, planeando como un buitre sobre una tierra salvaje y bellísima, también encontraba la paz...
Dos días después, estaba de nuevo en su nido. Había conseguido regresar. Sus padres seguían acudiendo allí, y él pedía ruidosamente que le dieran de comer, pero cada vez le costaba más conseguirlo. Ya había empezado a volar, y debía aprender a sobrevivir por su cuenta. Aunque hay otros pollos, pocos, que no se van fácilmente, y siguen pidiendo ceba durante meses (ha habido casos excepcionalmente tardíos, de hijos que siguen pidiendo comida a sus padres durante muchísimo tiempo); pero no era su caso.
Él iba a hacer lo mismo que muchos buitres leonados de su edad, cuando llegan a dominar el viento, con todo lo que eso significa. Iba a marchar lejos, muy lejos, con otros de su generación, emprendiendo una increíble migración juvenil; al sur, siempre hacia el sur. Los buitres que caen en otoño o invierno, en un tejado o azotea de un pueblo o una ciudad, suelen ser jóvenes en su primer año, agotados y hambrientos, a veces también sedientos; que se recuperan si se les da comida y agua, y descanso, en un centro adecuado. Nuestro protagonista iría al sur de España, al norte de África, y más al sur. Con otros buitres jóvenes, cruzaría el estrecho de Gibraltar, volando sobre el mar donde no hay térmicas, lo que es una proeza extraordinaria en un ave velera como él. Cruzaría incluso el inmenso Sáhara, por la costa o sobre el propio desierto, llegaría más al sur... Conocería tierras lejanas, ambientes muy distintos del Refugio de Montejo donde nació. Él, que hasta poco antes era un pobre prisionero en su diminuto nido...
Para los buitres, en la actualidad, los problemas en gran parte de África son enormes; peores aún que en Europa. Muchos morirán allí. Pero nuestro protagonista, si sobrevive, dentro de unos años volverá. Y regresará precisamente allí, al paraje solitario donde nació, a ese sitio salvaje que no olvidará durante toda su larga vida. En el Refugio de Montejo, su nido tiene un número, se lo ha puesto una persona que lleva 45 años contando todos los nidos (casi mil lleva ya), registrando todos los pollos. Esa persona que posiblemente anote, dentro de unos años, la presencia temporal de un buitre joven, inmaduro, en ese mismo nido. Será el buitre protagonista de este relato, volverá a su tierra y a su mundo. Aunque seguirá haciendo, sin apenas esfuerzo, grandes desplazamientos de cientos de kilómetros por extensas regiones de la Península Ibérica, convertido en un buitre y disfrutando de la libertad que le corresponde, ya siempre fijará su residencia allí, en aquellos bellísimos cortados calizos que albergan el nido donde nació, el nido del que fue prisionero; el nido del que, dentro de varios años, posiblemente algún descendiente suyo también será prisionero; si Dios quiere, si esa tierra se mantiene hermosa y salvaje, si todo sale bien.
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo
Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza.
IMAGEN: Buitre leonado, en el Refugio de Montejo. (Fotografía: Juan José Molina Pérez. 10 de marzo de 2019.)
Segovia al día no se hace responsable de las opiniones de nuestros colaboradores.




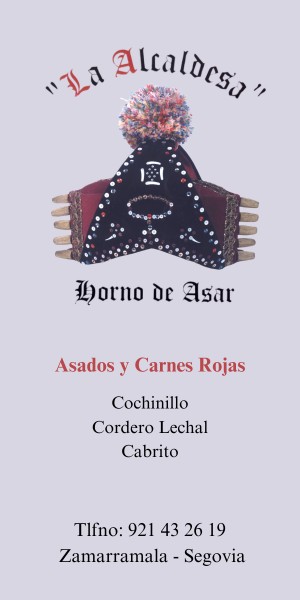
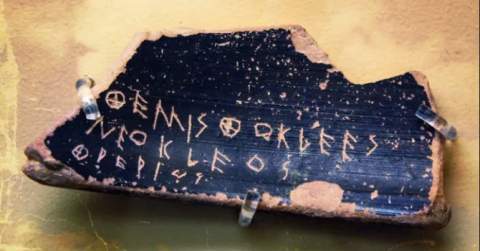
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.108