
Muy pequeño tenía que ser un pueblo o carecer de una corriente continua de agua, para que dentro de él o en sus alrededores no tuviese una aceña o pequeño molino.
Tres han sido las modalidades de molinos que a través de la historia se han conocido en la Península Ibérica: “molinos de sangre”, que para su accionamiento necesitaban el empuje humano o animal; “molinos hidráulicos”, los que utilizaban una corriente de agua, ya fuese esta la de un río, arroyo o la creada por las mareas, y que podían estar fijos en tierra o sobre una barcaza; y por último los “molinos de viento”, que también contaban con diferentes modalidades: de eje vertical o eje horizontal, y dentro de estos estar dispuesto en torre o en pivote.
Había molinos hidráulicos que estaban implantados directamente sobre el cauce del agua (aceñas), no existiendo ninguna estructura que dirigiese el agua hacia el molino, y otros a los que el agua les llegaba mediante un canal (cuérnago o caz) que salía del río, con o sin una represa, o del desagüe de otro molino o arroyo. El edificio que acogía a este ingenio mecánica, era de dos plantas. La planta baja estaba totalmente descubierta en la fachada, ya que en ella está ubicada el ingenio mecánico de la rueda de palas o rodezno.
El agua caía “inyectada” sobre dicha rueda mediante una válvula (saetín) que la recibía de una tubería que venía de una presa más o menos cercana, y dispuesta a más altitud que el molino, siendo la propia presión de caída del agua la que proporciona la fuerza motriz. En una palabra, podemos decir que esta planta era un simple cobertizo, encima del cual se emplazaba el piso alto, donde se ubicaba toda la mecánica propia del molino, torno, tolva y piedras de moler; circulares éstas, superpuestas una a la otra, siendo la de encima móvil, que giraba de acuerdo con la potencia que le proporcionaba el rodezno. Todo este mecanismo estaba cubierto por un entarimado en forma de escalón (tramoya), continuación del propio suelo de la planta.
![[Img #10587]](https://segoviaaldia.es/upload/images/11_2018/7064_molino-4.jpg?15)
Las piedras estaban cubiertas por un cajón circular de madera, con un orificio en el que caía la materia molida a un depósito rectangular situado en el suelo. Sobre este cajón estaba la tolva para echar por ella el grano, que debidamente regulado caía a las muelas. A la derecha e izquierda de las piedras está el “alivio’ o aliviadero y el torno.
El aliviadero es una palanca que regulaba la intensidad de rozamiento entre las piedras, que era empleada cuando había prisa, pues al levantar un poco la piedra superior, el rozamiento era menor, girando ésta más deprisa, por lo tanto se molía más cantidad aunque esta molienda era de peor calidad. Su sistema de funcionamiento se basaba en un madero sobre el que estaba apoyado el eje (árbol) que unía la rueda de paletas con la muela. Este madero estaba anclado por un sistema de barras de hierro a la palanca del aliviadero, por lo tanto, al mover la palanca, el madero subía o baja, haciendo el mismo movimiento la piedra superior o muela. El torno era un eje giratorio con un brazo asegurado al el, todo en madera. Dicho torno servía para levantar la piedra superior cuando hay que ‘picarla”, es decir, cuando el rozamiento hace perder el relieve y es necesario volverlo a marcar. Para realizar esta labor se tenía siempre a mano algunas herramientas: picarros, cuchillos y macetas.
Como es lógico en todo molino existía un juego de medidas de capacidad con las que se calculaba el resultado de la molienda, y se computaba el coste o pago por la misma (maquila), que solía equivaler a medio celemín por fanega de grano molido. Esta maquila se guardaba en un arca, que también estaba dentro del molino.
Algunos de estos molinos con el paso del tiempo se mejoraron y ampliaron, convirtiéndose en verdaderas factorías especializadas en la molturación de granos, pasando a ser fábricas de harinas y de luz, aunque conservaron el encanto que les proporcionaba el encuadre natural y ribereño de sus antiguos origines. También dentro de esta modalidad existían molinos “del oilo”, donde se molturaba granos de lino, de los cuales de obtenía el aceite de linaza, muy empleado sobre todo para el alumbrado.



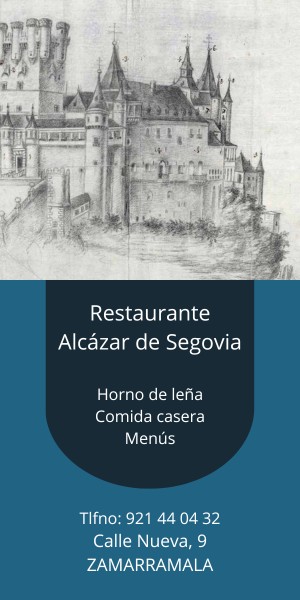








Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.109